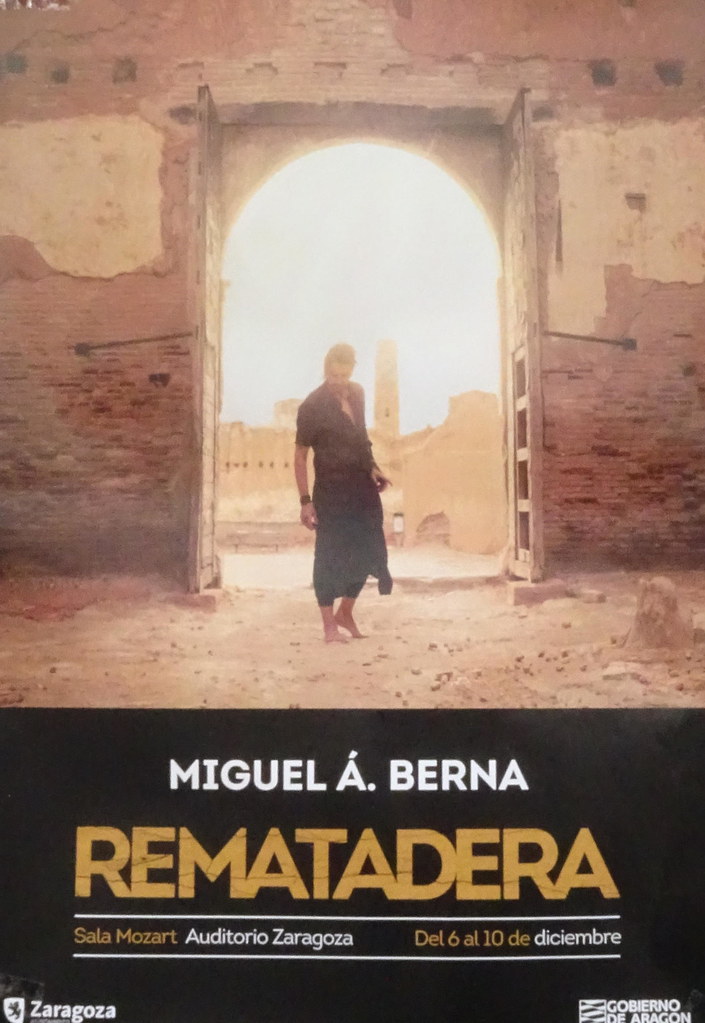
From the point of view of hermeneutic psychology, the self is a product of action and of representation, with narratives of the self as a major representational and structuring principle. In this sense reality is interwoven with narrative fictions. Experimental fictions and reflexive narratives are therefore a prime cognitive instrument in the development of complex structures of self-identity and subjetivity.
Keywords: Subjectivity, Self-identity, Narrative, Hermeneutics, Self, Psychology
______
Aparece este artículo mío en diversas revistas del SSRN—en las redes de Ciencia Cognitiva, de Filosofía, y de Retórica y Comunicación:
Texto completo:
Date posted: January 15, 2014
http://papers.ssrn.com/abstract=2378357
| eJournal Classifications | |
| CSN Subject Matter eJournals |
|
| CSN Subject Matter eJournals |
|
| CSN Subject Matter eJournals |
|
| PRN Subject Matter eJournals |
|
| PRN Subject Matter eJournals |
|
| RCRN Subject Matter eJournals |
También aquí:
_____. "Narrative and Identity." Café Philosophy (Auckland, NZ) Oct-Nov. 2011: 9-10.*
http://cafephilosophy.co.nz/issues/october-november-2011/
2012
_____. "Narrative and Identity." Online at Social Science Research Network 15 Jan. 2014.*
http://ssrn.com/abstract=2378357
2014
Human cognition in Evolution & Development eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Human-Cognition-Evolution-Development.html
2014
Cognitive Linguistics: Cognition, Language, Gesture eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Cognitive-Linguistics.html
2014
Cognition & the Arts eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Cognition-Arts.html
2014
Aesthetics & Philosophy of Art eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Aesthetics-Philosophy-Art.html
2014
Philosophy of Mind eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Philosophy-Mind.html
2014
Rhetorical Theory eJournal 15 Jan. 2014.*
http://www.ssrn.com/link/Rhetorical-Theory.html
2014
_____. "Narrative and Identity." In García Landa, Vanity Fea 26 Feb. 2014.*
http://vanityfea.blogspot.com.es/2014/02/narrative-and-identity.html
2014
_____. "Narrative and Identity." Academia.edu 15 July 2014.*
https://www.academia.edu/7667186/
2014
_____. "Narrative and Identity." ResearchGate 11 Aug. 2014.*
https://www.researchgate.net/publication/264558296
2014
_____. "Narrative and Identity." Net Sight de José Angel García Landa 4 Jan. 2023.*
https://personal.unizar.es/garciala/publicaciones/CafePhilosophy.pdf
2023
—oOo—
Con la historia a cuestas: 'Lone Star', de John Sayles https://www.academia.edu/44837663/
El término 'conciencia' tiene por lo menos dos sentidos:
1) percatación o reconocimiento de algo, sea de algo exterior, como un
objeto, una cualidad, una situación, etc., o de algo interior, como las
modificaciones experimentadas por el propio yo; 2) conocimiento del
bien y del mal. El sentido 2) se expresa más propiamente por medio de
la expresión 'conciencia moral', por lo que reservamos un artículo
especial a este último concepto. En el artículo presente nos
referiremos solamente al sentido 1). En algunos idiomas se emplean
términos distintos para los dos sentidos mencionados: por ejemplo, Bewusstsein, Gewissen (en alemán), consciousness, conscience (en
inglés) respectivamente. El vocablo 'conciencia' se deriva del latín conscientia—cuyo sentido originario
fue 1)—, el cual es una traducción de los vocablos griegos syneidesis, syneidos o synaisthesis. El primero de dichos
vocablos fue usado, al parecer, por Crisipo por vez primera (Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie
[1879], reimp. 1960, página 175).
El sentido 1) puede desdoblarse en otros sentidos: a) el psicológico; b) el epistemológico o
gnoseológico, y c) el
metafísico. En sentido a) la
conciencia es la percepción del yo por sí mismo, llamada también a
veces apercepción (VÉASE).
Aunque puede asimismo hablarse de conciencia de un objeto o de una
situación en general, éstas son conscientes en tanto que aparecen como
modificaciones del yo psicológico. Se ha dicho por ello que toda
conciencia es en alguna medida autoconciencia y aun se han identificado
ambas. En sentido b) la
conciencia es primariamente el sujeto del conocimiento, hablándose
entonces de la relación conciencia-objeto consciente como si fuese
equivalente a la relación sujeto-objeto (véase CONOCIMIENTO).
En sentido c) la conciencia
es con frecuencia llamada el Yo (VÉASE). Se trata a
veces de una realidad que se supone previa a toda esfera psicológica o
gnoseológica.
En el curso de la historia de la filosofía no solamente ha habido con
frecuencia confusiones entre los sentidos 1) y 2), sino también entre
los sentidos a), b) y c). Lo único que parece común a
estos tres sentidos es el carácter supuestamente unificado y unificante
de la conciencia.
Dentro de cada uno de los sentidos a),
by) y c),
y especialmente dentro de los dos primeros, se han establecido varias
distinciones. Se ha hablado, por ejemplo, de conciencia sensitiva e
intelectiva, de conciencia directa y de conciencia refleja, de
conciencia no intencional e intencional. Esta última división es, a
nuestro entender, fundamental. En efecto, casi todas las concepciones
de la conciencia habidas en el curso de la historia filosófica pueden
clasificarse en unas que admiten la intencionalidad y otras que la
niegan o que simplemente no la suponen. Los filósofos que han tendido a
concebir la conciencia como una "cosa" entre las "cosas" han negado la
intencionalidad o no la han tenido en cuenta. En efecto, aunque se
admita que tal "cosa" es comparable a un espejo más bien que a las
realidades que refleja, se supone que el "espejo" en cuestión tiene una
realidad, por así decirlo, substancial. La conciencia es entonces
descrita como una "facultad" que posee ciertas características
relativamente fijas. Las operaciones de tal conciencia se hallan
determinadas por supuestas características. En cambio, los filósofos
han tendido a no considerar la conciencia como una "cosa"—ni siquiera
como una "cosa reflejante"—han afirmado o han supuesto de algún modo la
intencionalidad de la conciencia. La conciencia es entonces descrita
como una función o conjunto de funciones, como un foco de actividades
o, mejor dicho, como un conjunto de actos encaminados hacia algo:
aquello de que la conciencia es consciente.
Muchos filósofos griegos se inclinaron a una concepción no intencional y "cosista" de la conciencia, si bien en algunos pensadores—como en Plotino— el carácter puramente "interno" de la conciencia la distingue de "otras" realidades, las cuales son, en cierto modo, distensiones de la pura tensión en que la conciencia consiste. Muchos filósofos cristianos han subrayado el carácter intencional de la conciencia. Este carácter intencional se ha manifestado en las notas de intimidad y autocertidumbre de que ha hablado San Agustín. Santo Tomás y no pocos escolásticos se han inclinado hacia una concepción "realista" de la conciencia; muchos filósofos modernos—como, por ejemplo, Descartes—se han inclinado hacia una concepción de naturaleza intencional e intimista. Cuando esta concepción se ha llevado a sus últimas consecuencias se han cortado inclusive los hilos que ligaban la conciencia a aquello de que es consciente (sobre todo cuando aquello de que es consciente no es, a su vez, un acto de naturaleza espiritual). Paradójicamente, la conciencia ha sido vista entonces como una realidad completamente independiente de la realidad por ella aprehendida.
—oOo—
Retropost, 2014:
¿Cuál es entonces la utilidad de la conciencia? Según afirma el neurólogo Chris Frith en su libro Descubriendo el poder de la mente (2007),
la respuesta es muy evidente: tenemos conciencia y nos creemos agentes
con voluntad e intenciones, sin que nada de esto sea cierto, pero sirve
para creernos que se puede ser culpable de algo, tanto si es bueno como
si es malo. Este fenómeno de "culpabilidad ficticia" facilitaría y
potenciaría las relaciones sociales y la convivencia dentro del grupo,
pues nos ayudaría a controlar nuestro comportamiento social, algo que
es primordial en nuestra especie. La consciencia, pues, solo sería una
ilusión creada por nuestro cerebro. Como lo sería la división entre lo
mental y lo físico. Para Frith, esta división también es falsa. De
hecho, tampoco tenemos acceso al mundo real, pero tenemos la ilusión de
que sí. A lo único que tenemos acceso es a nuestro modelo cerebral del mundo,
de los otros y de nosotros mismos, que no serían más que construcciones
cerebrales basadas en lo que le llega a nuestro cerebro desde los
sentidos y su integración con nuestros conocimientos y experiencias
pasadas.
Además, si bien es cierto que el ser humano destaca por su capacidad
para la cooperación, para comprender la mente de los demás y para hacer
que los demás entiendan la suya, también es cierto que las relaciones
humanas están lejos de ser idílicas. Difícilmente los grupos humanos
son un paraíso en el que todos colaboramos y nos ayudamos. Muchas de
las habilidades y mecanismos para entender la mente de los demás se
emplean, de facto, para manipular sus mentes en beneficio propio. Y
para que no manipulen la nuestra, para detectar el engaño. la búsqueda
del beneficio propio y del engaño son dos fenómenos harto frecuentes en
todos los grupos humanos.
En el reino animal, solo mienten los simios y los humanos. Pero
mientras que en los primeros la mentira parece algo ocasional o muy
raro, en nuestra especie más bien abunda. Incluso nos mentimos a nosotros mismos,
algo que ningún otro ser vivo del planeta es capaz de hacer, y muchas
veces sin que seamos conscientes de ello. Aprendemos a mentir desde
niños, inducidos y guiados por los adultos. Ponemos a un niño al
teléfono y le decimos: "Dile a la abuelita que la quieres mucho". Forma
parte de la conducta social cotidiana del ser humano. El lenguaje
humano, por sus características, es muy propicio para mentir, pues
habla de situaciones, de objetos, de personas o de lugares que no están
a la vista. En palabras de Gary Marcus,
los abogados inteligentes saben que no existe el contrato perfecto: se
redacte como se redacte, nunca se conocen absolutamente todas las
normas y leyes que pueden ser aplicables, y muchas de estas son más
bien ambiguas, contradictorias, con un alto grado de incertidumbre;
siempre hay lugar par el engaño. Todos sabemos que en un juicio un buen
abogado, con las mismas leyes, no obtiene los mismos resultados que uno
malo.
El engaño y los mecanismos para detectarlo son complejos en la especie
más mentirosa del planeta. Cuando mentimos, muchas veces se nos
"escapan" de manera inconsciente e involuntaria expresiones faciales y
corporales. Duran apenas unos milisegundos, pero manifiestan la
verdadera emoción que siente quien miente, pero que intenta reprimir.
Le delatan. Curiosamente, de esas microexpresiones
que se nos escapan no son conscientes ni el emisor ni el receptor, pero
sus cerebros sí las detectan. Esto vuelve al mentiroso más inseguro y
al engañado, más suspicaz, aunque ni uno ni otro sepan decir por qué.
Somos capaces de detectar en los otros movimientos oculares de apenas
dos milímetros a un metro de distancia, lo que nos permite detectar
sutilmente las pequeñas desviaciones de la mirada que realiza un
mentiroso sin saberlo.
No obstante, en este comportamiento tan complejo
hay una gran variabilidad. Hay quien controla mejor o peor los mensajes
corporales que delatan su mentira—y su suspicacia—. Normalmente se
controla el engaño de manera deliberada, y se puede comprobar como la
activación cerebral en estos casos es superior en ciertas regiones
prefrontales del cerebro, reflejando el enorme esfuerzo que se está
realizando para no delatarse. Pero también parece que hemos desarrollado la
posibilidad de impedir que afloren en nuestra mente nuestros propios
puntos de vista durante una conversación, principalmente con el fin de
no expresar emociones que pudieran delatarnos.
En numerosas ocasiones, con mucha más frecuencia de lo que solemos
creer, el autoengaño es real, es decir, que nos llegamos a creer
realmente nuestras propias mentiras. Esto hace que el engaño sea aún
más difícil de detectar; entre otras cosas, porque resultamos más
convincentes al no exhibir esas microexpresiones que nos delatan. Este comportamiento tan exquisito beneficia al individuo, pues no solo le hace más creíble ante los demás, sino que se autoprotege,
mejora su autoestima e incluso su humor y, con ello, su salud mental y
su rendimiento.
Probablemente, el intérprete del hemisferio cerebral
izquierdo tenga la culpa una vez más de este curioso comportamiento. Un
comportamiento que, aunque quizá sea algo retorcido, es muy útil para
salvaguardar íntegra una mente muy vulnerable y sensible, sensible especialmente
al contenido de las mentes de los demás.
Retropost, 2014:
Darkside— a radio play by Tom Stoppard:
Franko, George Fredric, and Dorotha Dutsch, eds. A Companion to Plautus. Hoboken (NJ): Wiley Blackwell, 2020. Online preview at Google Books:
https://books.google.es/books?id=1MPODwAAQBAJ
2024
1/🚨 The DOJ just released thousands of pages of Epstein files. And buried inside them may be one of the biggest bombshells no one is talk...